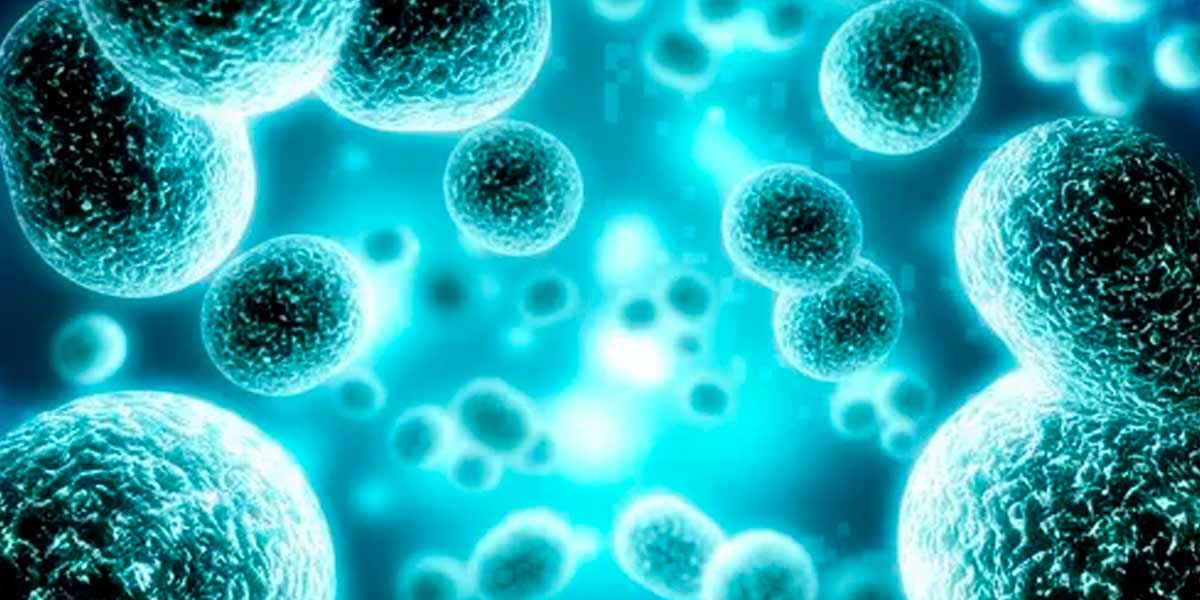

 Av. Tomás Marzano 1284, Miraflores
Av. Tomás Marzano 1284, Miraflores +51 447-1077
+51 447-1077
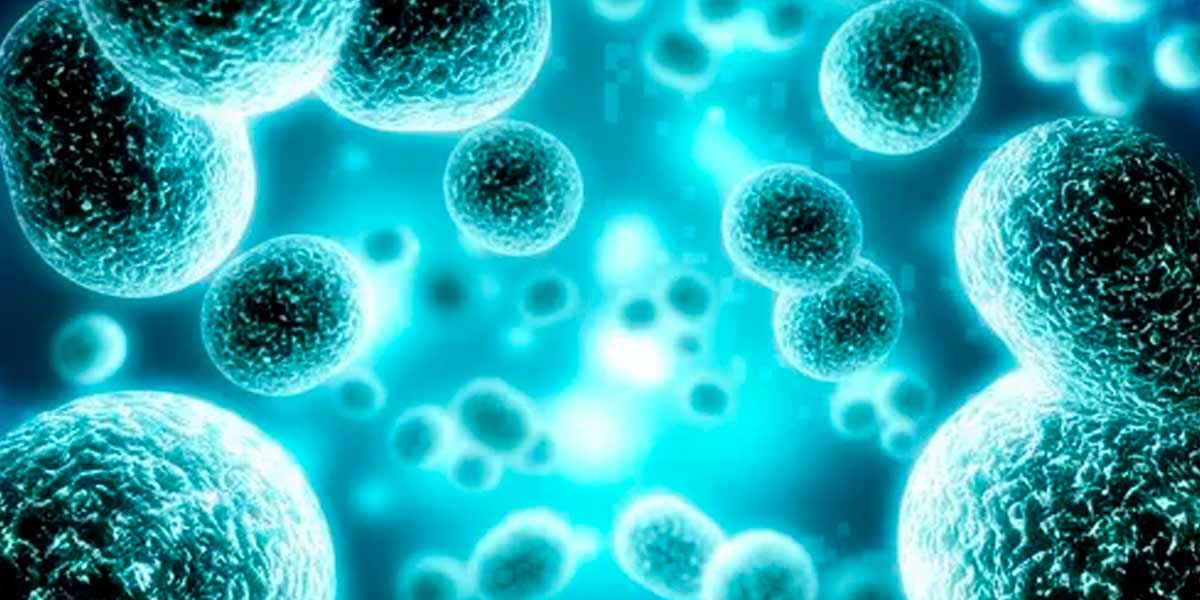
Hace más de 30 años, y casi por casualidad, el científico alemán F. A. Popp y sus colegas descubrieron que las células emiten luz antes de morir.
Esta observación, tan enigmática como elegíaca, tardaría todavía años en corroborarse. No obstante, ofrecía una particular descripción de las propiedades de la célula humana que lograba, en un mismo postulado, acariciar el imaginario popular y colisionar frontalmente contra el escepticismo científico de la época.
Las células emiten luz es una idea de una belleza lírica apasionante.
Tan poético fenómeno refleja, según el científico, la tendencia programada de las células humanas por emitir radiación luminosa ultradébil -compuesta por lo que denominó biofotones-, con una intensidad exponencialmente mayor a la habitual, durante los momentos previos al cese de sus funciones vitales.
Esta capacidad no solo es observable en los momentos últimos de la existencia de la célula; para Popp, fiel continuador de los trabajos del ruso A. Gurwitsch, todo ser vivo pluricelular emite una luz que, hipotéticamente, desempeña una importante función en la comunicación intercelular.
Este tipo de comunicación es indispensable para el trabajo coordinado de las variadas funciones de la célula. Además, se articula en virtud de un lenguaje de regularidades e irregularidades en las citadas emisiones luminosas.
“La luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad de tiempo, y tu has brillado mucho, Roy.”
-Joe Turkel como Eldon Tyrell, Blade Runner (1982)-

Así, las primeras conclusiones a las que, a propósito de estos hallazgos, se aventuró a arribar el científico alemán, encontraron cabida en el ámbito de la salud. Su visión del asunto implicaba la sugerencia de que la cuantía y las características de estas irradiaciones biofotónicas muestran correlación estadística con el estatus de salud del organismo, en general, y del cuerpo humano, en particular.
Este concepto vertebró la narrativa, defendida vehemente y de forma controvertida por este hombre de ciencia, de que cuanto más caótica fuera la emisión de unidades luminosas, más permitiría identificar distintas enfermedades humanas. No obstante, esta peculiar perspectiva, que no ha contado con pocos promulgadores, no ha podido ser todavía validada científicamente de forma fehaciente.
Aunque semejantes enfoques sobre la salud humana no cuentan con un respaldo oficial ni con una aplicación clínica aceptada, lo que sí ha logrado demostrarse es que esta emisión bioluminosa celular interviene, en cierto modo, en procesos de transmisión de información entre células.
El científico S. Mayburov, que publicó sus estudios en la revista de tecnología del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), es el responsable de esta concordia científica entre la luz y la biología de la célula.
Una evidente realidad es que las células vivas reciben la luz solar y la almacenan al hacer acopio de sus unidades constituyentes: los fotones. De otra manera, no existiría el fenómeno de la fotosíntesis y las plantas no obtendrían energía para su subsistencia.
En un planeta sin plantas, el oxígeno respirable sería de una escasez incompatible con la vida animal; sin fotones, sencillamente no estaríamos aquí.
“La oscuridad no existe, la oscuridad es en realidad ausencia de luz”.
-Albert Einstein-
Apela a la lógica pensar que, de acuerdo al principio einsteniano de que la materia no se destruye sino que solo se transforma, la apropiación de fotones por parte de la célula -para la realización de sus funciones y la conservación de sus partes constituyentes- trae consigo la reutilización de esa energía luminosa y la pérdida espontánea, como ocurre en todo sistema termodinámico, de porciones de dicha energía. No resulta descabellado pensar, por tanto, en la perfecta normalidad que envuelve a una célula que emite luz.
Al hilo de lo anterior, el premio Nobel A. Szent-Györgyi -un renombrado fisiólogo húngaro del S. XX- teorizó que la energía, tan imprescindible como es para la vida en la Tierra, no es solo la moneda de cambio en toda función y proceso celular sino que, de manera irrenunciable, es necesaria para el mantenimiento de la estructura de las células.
Y esa energía, en su variante más primigenia y precursora, es precisamente la energía que nace como radiación luminosa de la mayor de las fuentes: el Sol.
El propio Popp planteó, a partir de su conocimiento sobre células bajo situaciones de estrés, que esta acción de desechar rápida e intensamente su contenido luminiscente en los momentos previos al fallecimiento respondía a un mecanismo reequilibrante del medio celular.
Así, en un intento por enriquecer su medio externo y diseminar componentes energéticos que puedan ser todavía útiles, la célula se desprendería explosivamente de su carga fotónica antes de dejar de existir.
Según Popp el hecho de que las células emiten luz responde a un mecanismo que permite reequilibrar el medio celular.
Consideraciones moleculares aparte, atisbamos aquí una metáfora que refleja, casi especularmente, la misma explosión de esas viejas estrellas sobrecrecidas a las que conocemos como supernovas. Al colapsar gravitacionalmente en las instancias finales de su existencia como astro, las supernovas emiten una ingente cantidad de radiación luminosa que, desde nuestros observatorios, contemplamos como eternos resplandores.
“Este cosmos, que es el mismo para todos, no ha sido hecho por ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que siempre fue, es y será un fuego eterno y vivo que se enciende y se apaga obedeciendo a medida”.
-Heráclito de Efeso-

Y esta explosión sirve, también, para hacer del medio galáctico un entorno más enriquecido; para devolverle los átomos que millones de años atrás decidieron atraerse unos a otros para formar una estrella naciente. Esos átomos irán a formar parte de otras nuevas estrellas, del mismo modo que la energía de la célula será la energía de muchas otras.
Quizá ambos fenómenos sean la expresión de una misma ley del Universo que opera a tan dispares escalas; quizá lo más pequeño sea reflejo de lo más grande y vicecersa.
Aunque tan poco sepamos de cierto sobre la realidad, y pese a las limitaciones de nuestro método científico, hay que agradecer a la ciencia que, de vez en cuando, nos hable con palabras de poesía.